
Debe ser necesaria (poética)
Líneas de fuga. Poéticas de la perplejidad
Valencia, Generalitat Valenciana, 2001
Debe ser necesaria
Le pedimos a la vida que sea buena con nosotros, que sea bella, que haga cuanto esté en su mano -en su tierra, en su luz, en su fuego- por estar siempre localizable. Y esperamos también que sea comprensiva y nos tolere, que nos asombre, que nos distraiga, que nos haga ricos y sabios, que nos haga un hueco lo más dilatado posible en su agenda. Nacidos para pedir. Una frase parecida a ésta debía llevar bordada nuestro primer pañal. Queremos, y queremos más, y todavía seguimos queriendo, pues desear, haber querido una sola cosa una sola vez es no poder dejar ya de desear, es rodar sin sentido y sin control por las caderas de la bola del mundo hasta el día de nuestra muerte.
Nuestra ancestral avaricia, que rompe los sacos viejos y los nuevos, arde en un número tal de deseos incumplidos, que la mayoría se nos van a quedar brillando para siempre en los ojos. Nosotros y esas minúsculas islas en las que pasaríamos el resto de nuestras vidas con sólo tres ridículas cosas… Seguimos siendo unos críos consentidos, unas bestezuelas exigentes, berrendas. Y nunca abandonaremos esa edad. Lo queremos todo de la vida: que sea nuestra amante, y una hermana y una madre, y una enfermera y una zorra y una azafata y una diosa. Somos, irremisiblemente, seres perdidos en el ser, entes que no saben quiénes son ni qué hacen aquí, y por eso con nada tendrán nunca bastante.
Pero ¿qué se le debe pedir a la poesía, cómo debe ser la poesía, esa indisciplinada disciplina que atraviesa transversalmente todas las materias existentes o concebibles, ese camino des longs études que punza, desarticula y rearticula todos los objetos de estudio habidos y por haber? A la poesía, que es la expresión de la esencia de cuanto pueda derivarse de la experiencia biológica, social, cultural y estética, debemos pedirle que sea útil, entre otras cosas, que sea útil, útil en el sentido expresado en esta frase de Peter Handke: la literatura me pone las gafas de la vida. A la poesía debemos pedirle lo que le pedimos al náufrago, al pueblo oprimido, a la muchacha enamorada: que, contra el mar, contra el tirano, contra el carácter tornadizo del amor, resistan. La poesía, como nos enseña una famosa clasificación que convierte a todos los escritores en poco menos que insignificantes insectos, ésa que clasifica a los poetas en poeta de la década -destinado al olvido-, poeta del siglo y poeta del milenio, debe estar hecha para durar, para intentar conseguir no resultarle indiferente al futuro, ese monstruo grande. La poesía no es un simple adorno de la vida, el artista debe intentar hacer cosas importantes. La poesía debe por tanto aspirar a un imposible, a lo único que no cabe esperar en el mundo: que no haya olvido.
El poeta se sabe condenado a no poder ser mediocre. Un poema correcto, un poeta mediocre no son nada, nunca existieron. Por esa razón, y a pesar de que para nosotros, para casi todos los mortales es imposible la excelencia en arte, ir más allá de ser una discretísima medianía, la poesía debe aspirar a la grandeza (William Faulkner medía la grandeza de los escritores por las dimensiones de sus respectivos fracasos). El poeta sabe, Arthur Schopenhauer se lo ha enseñado, que los escritores pueden parecerse a las estrellas fugaces, a los planetas o a las estrellas fijas. “Las estrellas fugaces producen un estruendo momentáneo; se ven, se exclama ¡mira! y desaparecen para siempre. Los planetas tienen más consistencia. Brillan, aunque sólo a causa de su proximidad, a veces con más claridad que las estrellas fijas, y los inexpertos los confunden con éstas. Sin embargo, pronto abandonan su lugar; tienen además solamente luz prestada, y una esfera de acción limitada a colegas de órbita (contemporáneos). Andan y cambian; una vuelta de algunos años de duración, y acaban. Sólo las estrellas fijas tienen luz propia, ejercen su acción tanto en una época como en otra, sin cambiar de aspecto porque nosotros cambiemos de posición. No pertenecen a un solo sistema (nación), sino al mundo. Pero precisamente por su altura necesitan su luz generalmente muchos años antes de hacerse visibles a los habitantes de la Tierra.”
Si se quiere alcanzar un arte duradero, habría pues que ejercer las más variadas resistencias, aunque la poesía es un arte resistente por definición. Téngase en cuenta que así como la prosa ha sido definida como una lucha que tiene por objeto escoger una de las muchas maneras en que algo puede ser dicho, la poesía viene a ser la lucha denodada por hallar la única forma posible de decir algo. Para evitar que el edificio que levantemos con nuestras palabras no se venga abajo demasiado pronto, por efecto de la aluminosis in litteris, no existe mejor método que el de seguir el consejo de los grandes escritores que en el mundo han sido. Habría que resistirse, por ejemplo, a la precipitación, pues el poeta, en opinión de Elias Canetti, es el guardián de las transformaciones, y aquél que no las guarda en sí mismo muere antes de tiempo. Y habría que hacer resistirse a escuchar los cantos de sirena del materialismo, de lo práctico. Para el filósofo Eugenio Trías, la paradoja de la inteligencia y sus frutos radica en que sólo si se ejerce sin horizonte pragmático acaba produciendo frutos que a la larga tienen uso social y capacidad de transformar el mundo.
El poeta debe evitar reducir la poesía a un problema de arquitectura, de técnica. “Tengamos primero algo que decir, algo jugoso, fuerte, hondo y universalmente humano, y luego, del fondo, brotará la forma” (Miguel de Unamuno). No obstante, tener algo que decir no es lo mismo que tener un tema. El poeta debe resistirse a creer que debe tener tema, que debe buscar temas, así como a creer que no es necesaria la técnica o que es buena cosa ser modestos. Como afirma Stephen Vizinczey en relación a estas tres cuestiones, “cualquier cosa en la que no puedas dejar de pensar es un tema”; “un violinista que poseyera la técnica de la mayor parte de novelistas publicados no encontraría nunca una orquesta en la que tocar”; “la modestia es una excusa para la chapucería, la pereza, la complacencia: las ambiciones pequeñas suscitan esfuerzos pequeños”.
El poeta debe resistirse a la idea de que sus poemas nacen exclusivamente de lo que toca, de lo que oye, de lo que ve. Para Lao tse se debería trabajar sobre lo que aún no existe. Walter Benjamin, por su parte, aconseja al escritor que se resista a la pereza (“no dejes pasar de incógnito ningún pensamiento, y lleva tu cuaderno de notas con el mismo rigor con que las autoridades llevan el registro de extranjeros”), a la repetición estéril (“nadie debe empecinarse en aquello que sabe hacer”) o la imprevisión, pues, para él, el uso propiamente humano del intelecto es la previsión. Cree también Walter Benjamin que la pluma del escritor debe ser reacia a la inspiración (“que tu pluma sea reacia a la inspiración; así la atraerá con la fuerza de un imán. Cuanta más cautela pongas al anotar una ocurrencia, más madura y plenamente se te entregará”), tanto como su boca debe serlo a la indiscreción: “Habla de lo ya realizado, si quieres, pero en el curso de tu trabajo no leas ningún pasaje a nadie. Cada satisfacción que así te proporciones, amenguará tu ritmo”.
Debe también el poeta resistirse al influjo de las críticas. Jean Cocteau aconsejaba la necesidad de cultivar lo que los demás nos critican, pues estaba convencido de que somos, en esencia, precisamente eso que nos critican. Y debemos resistirnos a la voz que nos dice que imitemos a otros: por más acertadas o peregrinas que puedan ser nuestras elecciones, nuestras omisiones, nuestra manera de hacer es la única oportunidad de que disponemos para, in absentia, entrar en los otros, gustar. Asimismo, como pedía Rainer Maria Rilke, el poeta debe luchar por no quedarse en los arrabales del arte, “ya lo bastante ricos, desde luego, como para permitirle a uno gratos descubrimientos”, pero arrabales al fin. Debe incluso resistirse a la escritura misma, pues “se debería esperar y saquear toda una vida, a ser posible una larga vida; y después, por fin, más tarde, quizá se sabría escribir las diez líneas que serían buenas”.
Sólo una poesía capaz de salir victoriosa de tantas pruebas podrá atrincherarse en el campo de batalla del tiempo, a la espera del fin de los tiempos, del día en que el sol, un exceso del sol, será la muerte material y espiritual de toda la literatura. Sólo una poesía así merece la gloria, la verdadera gloria, acerca de la cual Schopenhauer nos dice unas hermosas palabras que no me resisto a transcribir: “La gloria falsa, artificial, la gloria de una obra proporcionada por alabanza injusta, buenos amigos, críticos comprados, indicaciones de arriba y convenios de abajo, se asemeja a las vejigas con las que se hace nadar a un cuerpo pesado. Lo llevan largo o corto tiempo, según que estén bien hinchadas y atadas fuertemente; pero el aire se filtra no obstante poco a poco, y al fin el cuerpo se hunde. Ésta es la inevitable suerte de las obras que no tienen el origen de su gloria en sí; la falsa alabanza deja de sonar, los convenios se acaban, el experto halla la gloria no justificada, ésta se apaga y un desprecio mayor ocupa su lugar. En cambio, las verdaderas obras, que tienen el origen de su gloria en sí, y que, por lo tanto, son capaces de excitar de nuevo en cualquier tiempo la admiración, semejan a los cuerpos específicamente ligeros, que con medios propios se mantienen siempre arriba, y así descienden la corriente del tiempo”.
Sólo una poesía que tenga el origen de su gloria en sí, una poesía capaz de resistir en tantos frentes, esclava libre de la sabiduría y de una especie de salvaje, de insensata sensatez, será verdadera; será, como lo son el pan y la sal, el agua y la luz, necesaria.
Viernes, 20 julio 2001

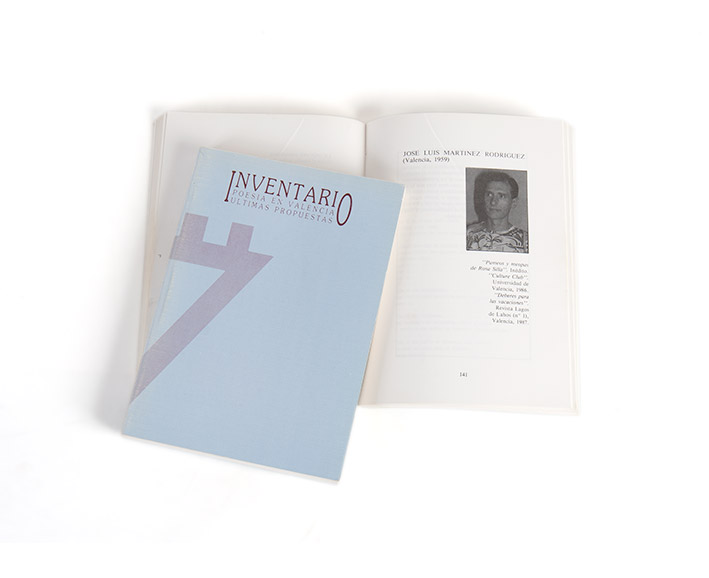






Jesús says: